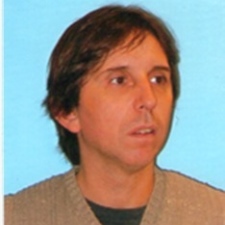Lunfardo
Lunfardo 
El “vesre” pese a estar encasillado como una expresión del habla popular porteña, es un modismo mucho más extendido de lo que imaginamos los rioplatenses. De acuerdo al país o la región, la costumbre de invertir sílabas se encuentra bastante extendida en Uruguay, Bolivia, Chile y otros países de América del Sur. A su vez, los estudiosos de lenguas incluyen formas del “vesre” estadounidense en el slang; el lunfardo norteamericano. Pero también éste fenómeno se da en Europa y seguramente, en otras regiones donde por múltiples y complejas razones, el habla popular necesita incorporar al idioma oficial formas marginales de expresión.
Nuestro lunfardo floreció “impúdicamente”, diría algún enamorado de la pureza lingüística, cuando la inmigración europea se convirtió en masiva a partir de 1870. Se acepta que como todas las jergas marginales, fue un mecanismo de protección y pertenencia de sectores que sentían “amenazada” su realidad. En éstos nichos difusos que adoptaron esa herramienta que luego se llamó lunfardo, se instalaron desde los presos y los sectores marginales de la sociedad de entonces, hasta muchos criollos que ante un derrame aluvional de voces extranjeras, se replegaron a un lenguaje críptico, hermético, precario; ya que nunca constituyó una lengua porque sólo fueron sustantivos, verbos, que requerían constantemente del auxilio castellano para componer una frase inteligible. Le llamaron lunfardo, que en los orígenes significaba ladrón. Jerga del bajo fondo, prostíbulos y calabozos. Y pese a las resistencias anti gringas, infinidad de vocablos extranjeros poblaron el lunfardo; ya que muchos de sus practicantes eran hijos de gringo.
Después pasó a la calle y el tango lo nacionalizó definitivamente. Muchos de aquellos vocablos florecieron en el habla cotidiana de la gente común; aquella que no tenía nada que ver con el hampa. Algunos analistas ven esas incorporaciones marginales a la lengua oficial, como formas de resistencia ligadas a lo social; la dura realidad social padecida por los más pobres, que no participaban de la fiesta del “granero del mundo”. Otros lo ligan a una simple cuestión de necesidad de supervivencia de la comunicación popular, ante el marasmo de lenguas de orígenes diferentes. Recordemos que el Censo Nacional de 1914 arrojó sólo en la ciudad de Buenos Aires, una mayoría importante de extranjeros. En esa Babel se consolidaron el lunfardo y sus derivaciones; entre ellas, el “vesre”.

Nuestro venerable vesre como toda creación masiva es anónima y nadie puede certificar un origen único y preciso en el tiempo ni en el espacio. Como ya se dijo no es una exclusividad porteña, pero también es cierto que no todos los vocablos vesres son comprendidos en nuestra Argentina profunda. Durante años y sin internet, el vehículo de comunicación masiva (antes del desembarco de la televisión) fue la radio y en menor medida, las publicaciones gráficas; éste último dato pese a que en el año 2021 parezca irreal, nos pinta un contraste brutal: la gente leía mucho y de todo. La tele imagen no había reemplazado la palabra escrita y en consecuencia, el lenguaje coloquial era un poco más rico.
La palabra comienza en nuestra vida como una necesidad pero a la larga, es un elemento más para jugar; es parte del goce. Invertir palabras pudo ser una necesidad como el lunfardo en sus comienzos, pero con seguridad con el tiempo se transformó en juego, nada menos que jugar con las palabras, con aquello que le da nombre a la realidad, a las cosas comprobables y también a las intangibles.
Nuestra habla cotidiana, al menos la porteña, se fue poblando de vocablos vesres que con el tiempo cobraron vida propia, alejándose de la palabra original. Para ningún porteño es lo mismo esa definición de diccionario que califica al borracho como alguien asépticamente “embriagado por la bebida” o que “se embriaga habitualmente” y hasta que está “poseído y dominado por alguna pasión” (1). Para el habitante de Buenos Aires, el que bebió en demasía es un “choborra”.
Hay otras definiciones que oscilan entre la piedad y la condena, según quien profiere la frase inapelable: “Está escabio”. Y el que está escabio es o está choborra, no es lo mismo pero se parece. Pues el vesre tiene una fuerza impensada, porque quien padece el estigma en última instancia sabe que es “fuego amigo”, ya que un extranjero no usa esas palabras. Consuelo de tontos, dirá alguien. Puede ser. Pero para el “choborra” no deja de ser un poco perdonavidas. Reto pero no condena.
El mismo mecanismo vale para “garpar” y sus derivados. Garpar es el vesre del sufrido verbo pagar; siempre doliente. Nuestra venerable costumbre de invertir sílabas transformó (cancheramente), pagar en “garpar”. Decíamos que las interpretaciones sobre ese hábito supranacional, son múltiples. Y sin pretensión de debatir el concepto freudiano sobre el lapsus linguae que advierte sobre las jugadas del inconsciente lenguaje mediante, en nuestro medio el vesre de pagar derivó con el uso y los cambios generacionales, en una familia de sinónimos y usos verbales. Hace no muchos años, cuando alguien perdía una discusión se decía que “quedó pagando”. Vale también para el que le fallaron una cita; equivalente a “quedó de seña”. En la mesa del café o la pizzería, la hora señalada era cuando había que “garpar”. Pero garpar no siempre fue saldar una deuda dineraria. La dinámica del habla coloquial le dio otras acepciones y un sello generacional en cada etapa.
En el siglo XXI los jóvenes definen si algo “garpa” cuando es bueno, interesante, útil. Por lo contrario, “no garpa” lo que representa todo lo contrario.

Un paredón barrial de Quilmes Oeste en el sur del conurbano, conserva un mensaje brillante por su síntesis, contenido y capacidad de comunicación generacional: “Estudiar garpa”. La brevísima frase de inconfundible sello juvenil, tiene un mensaje de esperanza conmovedor: hay futuro.
1) Gran Diccionario Salvat – La Nación (Tomo I) – Salvat Editores S.A. Barcelona, 1992.-
 Temas
Temas
 Comentarios
Comentarios

Ofidio y las Bevilacqua en el Gelsomina

Tabarís: “Todo en un Puño”

La Máquina de Escribir

Quilombo: de África con Amor