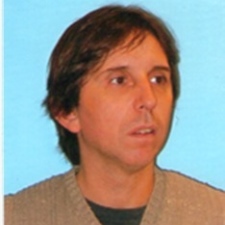Ya fué
Ya fué 
Hoy son sólo una atracción turística condenados a rodar en un circuito limitado, pero alguna vez pisaron fuerte en las calles de Buenos Aires. Son los “Mateos”. Comparten su destino de curiosidad histórica con los botes del Riachuelo. Éstos como aquellos, conocieron los buenos tiempos en que sus propietarios podían vivir de esos medios de transporte, pasando los mismos de una a otra generación. En pleno siglo XXI, ambos rubros sobreviven como pueden; nadie sabe hasta cuándo.
La mayoría de los coches comenzaron a llegar desde Francia a mediados del siglo XIX, pero también algunos modelos se importaban de otras latitudes europeas. Buenos Aires incrementó su parque de rodados en tal cantidad, que en 1866 fue necesaria la primera Ordenanza Municipal que reglamentó la circulación de esos vehículos. Conocidos como “Victorias” al principio, luego se les llamó coches de plaza o placeros, debido a que sus “paradas” estaban por lo general en las inmediaciones de plazas o estaciones ferroviarias.
Por la misma época en Madrid existían también los coches llamados “de punto”, debido a que estacionaban en determinadas paradas conocidas como “puntos”.
Los madrileños los rebautizaron como “simones”, en razón de que un tal Simón González habría sido el primero en explotar los carruajes de alquiler.
Pero volviendo a Buenos Aires, se estima en unos cuatro mil setecientos coches de plaza circulando en la ciudad en 1910. El automóvil era todavía una curiosidad técnica y una excentricidad de gente adinerada; ni el cochero más pesimista podría imaginar la competencia que en unos pocos años, el automóvil representaría para los vehículos traccionados a sangre.
En sus tiempos dorados los coches de plaza transportaban de todo: pasajeros rutinarios, muchachos de jarana, amores furtivos, trabajadores que perdieron el tranvía… su capota protectora cobijó miles de historias, con jugosos anecdotarios como los que luego cultivarán los taxistas y en nuestros días, también los remiseros. A su vez, los mercados concentradores como el Abasto o el Spinetto, vieron trajinar a los placeros transportando algunas mercaderías, cuyo volúmen no justificaba el alquiler de un carro.Y el cochero silencioso siempre firme en el pescante, con sol o lluvia, alentando al fiel equino en su trote manso sobre el empedrado.
Al fin de la jornada, la vuelta al corralón saturado de olores familiares como la alfalfa, la avena o la grasa para los ejes de carro. Los memoriosos recuerdan el gigantesco corralón con capacidad para un centenar de coches, que se encontraba en el barrio de Constitución.

“Pero ha querido el destino / qué todo aquello acabara.” Dice Martín Fierro refiriéndose al fin de época que le tocó vivir al personaje, para su desgracia.
Los “coches a nafta” como les llamaban los porteños para diferenciarlos de los carruajes, invadieron la Reina del Plata y otras ciudades en muy pocos años.
Las campanas del progreso comenzaron a doblar a muerto para los coches de tracción a sangre.
No obstante, el gremio de cocheros libró luchas memorables, como la huelga de 1917 organizada para resistir una norma municipal que imponía nuevas limitaciones a la actividad. Pero el avance del automóvil fue implacable.
En ese contexto de lucha diaria a brazo partido con los flamantes autos “de taxímetro”, el dramaturgo Armando Discépolo, hermano del poeta del tango Enrique Santos, estrena en 1923 su pieza teatral “Mateo”. El argumento gira en torno al drama de un cochero. Es un inmigrante italiano llamado Don Miguel, que “dialoga” con su caballo Mateo acerca del fin del oficio, que ve venir sin poder impedirlo. La pieza miserable del conventillo, tres hijos haraganes e indiferentes, coronan la soledad del cochero. La derrota con su secuela de miseria e incertidumbre es el final que les aguarda al hombre y su caballo.
La obra alcanzó tal éxito que los coches de plaza comenzaron a ser llamados por el ingenio popular, “Mateos”. Ese fenómeno de identificación de una pieza teatral con algún personaje real, ya se había registrado con “Canillita” de Florencio Sánchez. En éste caso el apodo de un pequeño vendedor de diarios de ficción, se generalizó a todos los vendedores de diarios, que desde entonces,se los conoce como “canillitas”.

Como no podía ser de otra manera, el tango también recogió al “mateo” para sus letras.
Como ejemplo, recordemos a “Viejo coche” de Celedonio Flores y “Mateo” de Enrique Lomuto.
Pero a pesar de la cantidad de automóviles que habían ganado las calles, en 1925 una patente de “mateo” costaba de dos mil a tres mil pesos de la época. Recordemos que a principios del siglo XX, miles de placeros rodaban por Buenos Aires; en 1948 apenas sobrevivían algo más de un centenar, pese a que todavía se permitía la tracción a sangre.
En 1950 un cochero confiesa a un cronista de la revista PBT: “Ahora, en Buenos Aires no hay casi mateos. Apenas si queda un puñadito de paradas. Una mudanza económica es lo poco a lo que pueden aspirar. Un bulto grande traído por el pasajero de algún tren o muchas valijas que rechace un taxista. Nada más. Y a veces, ese poco ni alcanza para dar de comer al matungo” (1).
Finalmente, el tiro de gracia llegaría con la Ordenanza Municipal N° 12.867/63, que prohibía definitivamente la tracción a sangre en el ámbito capitalino. Pero la norma tiene un artículo (el 6°), que permite junto a ciclistas, jinetes y vehículos deportivos, los de tracción a sangre de paseo. El perímetro autorizado comprende un área que partiendo de Plaza Italia o Avenida Sarmiento y Avenida Del Libertador, se interna en El Rosedal y zonas adyacentes.
Los pocos que se dedican a ese paseo turístico, poco más de una docena, están prolijamente adornados y registrados, convirtiéndose en un paseo fuera de la rutina, tanto para turistas como para los mismos porteños. Algunos se alquilan para casamientos y fiestas similares.
Más allá del destino final de los mateos que aún ruedan, ya son parte de la historia afectiva y la memoria popular de Buenos Aires.
- Revista PBT N° 718 – Buenos Aires -23-06-50

Se Fue Mateo
¿Te acordás de las mujeres
que paseaste por Florida
con la capota corrida,
para lucirlas mejor?
¿Te acordás, por Pellegrini,
la pebeta que llevaste,
los piropos que escuchaste
de las parejas de amor?…
¡Mateo!
te gritó la purretada,
mientras la bestia agobiada,
siente tu mismo dolor.
¡Mateo!
te gritan de cualquier parte.
Y vos tenés que ladearte
para dar paso al motor…
Y es por eso que Mateo
piensa ahora, con tristeza,
si al regresar a su pieza
no encontrará qué comer…
En cambio, hallará una carta,
que dejó su hija Consuelo,
que anoche levantó vuelo
con su vecino el chofer…
Tango – 1926
Música: Antonio De Bassi
Letra: Carlos Ossorio / Alfredo Bertonasco
 Temas
Temas
 Comentarios
Comentarios

“Carrieguito” de Palermo

Marketing de Empaque

Operación 90

Innovación en la Literatura: Un Ejemplo Realizado en Bolivia