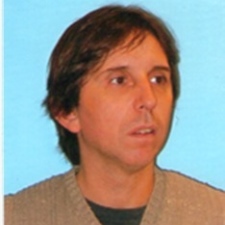Tribuna Inclusiva
Tribuna Inclusiva 

Colapso Industrial y Derechos Humanos Laborales: El Costo Social del Nuevo Modelo Comercial Argentino
Una Apertura sin Red de Contención
Argentina atraviesa un momento de tensión estructural entre la apertura comercial y la supervivencia del aparato productivo nacional. La importación masiva, la caída del consumo interno y la ausencia de financiamiento al sector industrial provocaron un derrumbe de la producción y del empleo que amenaza la base misma del trabajo como derecho humano.
Según Sanguineti Raymond (2021), “la dinámica de apertura comercial, la reestructuración productiva y las cadenas globales pueden generar impactos negativos en condiciones de trabajo y derechos humanos” (p. 12).
El país registra una caída industrial acumulada del 9,4 % en 2024 y un retroceso adicional del 3 % en 2025, de acuerdo con el informe del Centro CEPA (2025). A ello se suma la pérdida de más de 118.000 empleos privados registrados desde diciembre de 2023 (CEPA, 2024).

Fábricas que Cierran y Vidas que se Apagan
Detrás de cada persiana baja hay una historia de vulneración social. El 30,9 % de las industrias despidió trabajadores en el último trimestre de 2024 y solo el 19,5 % contrató nuevos empleados (ENAC, 2025).
La pérdida de empleo formal no es solo un dato económico: es la pérdida de seguridad social, estabilidad y dignidad. Palomino (2020) advierte que “las dificultades para transformar el trabajo en empleo, y éste en empleos bien remunerados, estables y protegidos, se traducen en diversas formas de desocupación e inestabilidad” (p. 5).
La precarización, lejos de ser coyuntural, se ha convertido en una forma estructural de exclusión social, con consecuencias directas sobre el acceso a derechos básicos como salud, vivienda y educación.
Cuando el Comercio Erosiona los Derechos
El derecho al trabajo digno es un derecho humano reconocido por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte IDH, que define al trabajo como “condición para una existencia digna” (párr. 147).
El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2023-2026 (PNAEDH) reconoce que la falta de “debida diligencia empresarial” genera graves impactos sobre los derechos humanos laborales (Ministerio de Justicia, 2023).
A su vez, Sanguineti Raymond (2021, p. 35) advierte que “el comercio internacional sin contrapartida estatal puede contribuir a la precarización laboral y a la vulneración de estándares internacionales de derechos humanos”.
Sin políticas industriales que equilibren la apertura, el país se ve reducido a un mercado consumidor de bienes extranjeros y expulsor de su propia mano de obra.

El Derecho Laboral Como Frontera de Contención
La Ley 24.013 crea el Fondo Nacional de Empleo y establece la obligación del Estado de promover trabajo digno y productivo. Sin embargo, las medidas de desregulación y apertura actual han erosionado estos mecanismos de protección.
El desafío jurídico y político consiste en reponer la centralidad del trabajo como eje de la dignidad humana, fortaleciendo las inspecciones laborales, los programas de sostenimiento de empleo y la fiscalización de las cadenas de suministro internacionales.
La debida diligencia en derechos humanos empresariales, impuesta por la OIT y la ONU, debe transformarse en obligación efectiva: las empresas que operan en el país deben prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos que sus decisiones generan sobre trabajadores y comunidades.
Una Mirada desde los Derechos Humanos
El colapso industrial no es sólo un fracaso económico: es una crisis de derechos humanos laborales.
El cierre de fábricas y comercios implica pérdida de empleo, empobrecimiento y pérdida de autonomía. Cuando el trabajo se convierte en privilegio, la democracia se debilita.
Como señala la Corte IDH, “los derechos laborales son derechos humanos y, como tales, exigen respeto y protección efectiva” (OC-18/03, párr. 158).
El Estado debe asumir un rol activo: proteger la industria nacional, promover la creación de empleo formal, garantizar igualdad salarial y evitar que el comercio internacional erosione los estándares mínimos de dignidad.

Conclusión
El comercio internacional puede ser una herramienta de desarrollo, pero sólo si se equilibra con políticas públicas que resguarden el trabajo y la producción nacional.
La apertura sin regulación, lejos de generar prosperidad, profundiza la desigualdad y vulnera derechos humanos básicos.
La reconstrucción industrial argentina no puede pensarse sin justicia social. Sin trabajo digno, no hay derechos humanos posibles.
Fuentes Consultadas
Sanguineti Raymond, W. (2021). Comercio internacional, trabajo y derechos humanos. ResearchGate. pp. 12-35.
Palomino, H. (2020). La crisis del mercado de trabajo y los distintos enfoques sobre empleo en Argentina, p. 5. Ministerio de Economía.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2003). Opinión Consultiva OC-18/03.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2023). Informe de visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos en Argentina.
Ley 24.013 – Fondo Nacional de Empleo.
Centro CEPA (2024-2025). Informes industriales y de empleo registrados.
ENAC (2025). La industria, el sector más perjudicado del 2024.
Por Dra. Marcela N. Augier – Abogada Penalista, Especialista en Salud y Discapacidad. Doctoranda en Discapacidad (Universidad Favaloro). Diplomada en Derechos Humanos OEA
Con asesoramiento en Comercio Internacional de Brenda Nahir Bogarín, estudiante de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
 Temas
Temas
 Comentarios
Comentarios

The Social Dilemma – Megan Is Missing

Políticas Sociales del Peronismo – 1 de 2

Cuestión de Clase

Simplemente Don Jaime