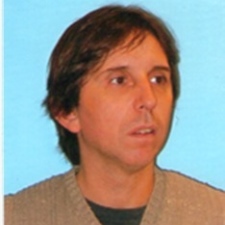Tribuna Inclusiva
Tribuna Inclusiva 
Esto significa que los derechos de las personas con discapacidad no necesitan una ley “de emergencia” para ser exigibles, sino que requieren de un cumplimiento efectivo por parte de obras sociales, prepagas y el propio Estado.
¿Por qué la Ley de Emergencia en Discapacidad no Sirve?
La denominada ley de emergencia en discapacidad se presenta como un paliativo político antes que como una verdadera política pública de inclusión. El problema central es que ya existen normas vigentes que garantizan la cobertura integral en discapacidad y que tienen rango constitucional, por lo que cualquier “ley de emergencia” resulta superflua y hasta riesgosa.
Marco Legal Vigente
En Argentina, el derecho de las personas con discapacidad a acceder a prestaciones integrales está garantizado por la Ley N.º 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral), complementada por la Ley N.º 22.431 (Protección Integral de las Personas con Discapacidad). Ambas normas se encuentran reforzadas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), incorporada con jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Esto significa que los derechos de las personas con discapacidad no necesitan una ley “de emergencia” para ser exigibles, sino que requieren de un cumplimiento efectivo por parte de obras sociales, prepagas y el propio Estado.
Crítica a la Ley de Emergencia
La emergencia es un recurso normativo excepcional que suspende la vigencia de ciertos derechos o delega facultades extraordinarias. En el caso de la discapacidad, usar este mecanismo es inadecuado porque:
1. *Genera un falso mensaje social: hace creer que sin una “emergencia” no hay derechos, cuando los derechos ya están reconocidos.
2. Debilita la exigibilidad judicial: desplaza la discusión hacia la coyuntura parlamentaria en lugar de concentrarse en el incumplimiento sistemático.
3. Normaliza la precariedad: convierte en excepcional lo que debería ser estructural: la cobertura integral, oportuna y con actualización automática de valores.
Como advierte Abramovich (2019), “las leyes de emergencia tienden a relativizar la exigibilidad de los derechos, colocándolos en un plano de precariedad jurídica incompatible con el paradigma de derechos humanos” (p. 214).
El Verdadero Problema: El Nomenclador Congelado
El obstáculo real no es la falta de leyes, sino la falta de actualización del nomenclador de prestaciones.
La Ley N.º 24.901 obliga a las obras sociales y prepagas a cubrir al 100% las prestaciones. Sin embargo, el nomenclador nacional fija valores que permanecen desfasados frente a la inflación, lo que deriva en:
* Prestadores que renuncian a la atención.
* Familias obligadas a judicializar para acceder a derechos básicos.
* Personas con discapacidad en situación de abandono.
La Corte Suprema ha sido clara: “los derechos reconocidos a las personas con discapacidad no pueden ser restringidos por razones presupuestarias ni administrativas” (CSJN, Campodónico de Beviacqua, Ana c/ Ministerio de Salud, 2000).
Conclusión Política
La verdadera discusión política no pasa por sancionar una nueva “ley de emergencia”, sino por hacer cumplir la ley vigente y garantizar la actualización periódica y automática del nomenclador conforme la inflación real.
La discapacidad no puede ser administrada como una “emergencia” coyuntural, porque eso significa precarizar la vida de miles de familias. Lo que está en juego es si el Estado se compromete a garantizar inclusión y dignidad, o si continúa ajustando sobre los cuerpos de quienes menos tienen.
Como bien señala Sagüés (2021), “la verdadera eficacia de los derechos fundamentales depende de su implementación práctica y no de su mera proclamación formal” (p. 342).
Por Marcela Augier
Abogada, Doctoranda en Discapacidad y Diplomada en Derechos Humanos (OEA)*
 Temas
Temas
 Comentarios
Comentarios

El Lobero Irlandés

Paseo de la Historieta

Las Certificaciones de Sostenibilidad para las PyMES

Del Baúl de los Recuerdos