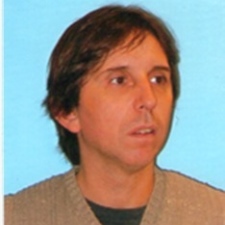- Central - | Piedra Libre
- Central - | Piedra Libre 
La concurrencia de las mujeres fue masiva en las elecciones presidenciales del 11 de noviembre de 1951, cuyos votos fueron decisivos para el triunfo y reelección del ya entonces general Perón. El padrón femenino integró el 49 por ciento del electorado.

El Voto Femenino
Las luchas por el derecho al sufragio femenino en el mundo y en nuestro país en particular, son de antigua data. En la Argentina se conservan los nombres más emblemáticos de aquella militancia. En general provenían de espacios políticos como el anarquismo y el socialismo. En los albores del siglo XX Virginia Betten editó La Voz de la Mujer (vinculada a la Anarquía); también Salvadora Medina Onrubia, Carolina Muzzili y más adelante, Cecilia Grierson, Sara Justo, Elvira Dellepiane de Rawson, Alicia Moreau de Justo, las hermanas Silvina y Victoria Ocampo, Julieta Lanteri y Alfonsina Storni; entre muchas otras mujeres cuyas identidades se perdieron en los pliegues de la Historia.
Las circunstancias políticas hicieron que aquellas protagonistas emprendieran más adelante distintos rumbos.
También es justo reconocer a aquellas abnegadas trabajadoras de fábrica, oficinas, costureras a domicilio, empleadas de comercio; que además de cargar con jornadas de trabajo interminables, se ocupaban también de la “atención” de la casa (los chicos, la comida para toda la familia, los enfermos) y en muchos casos, además militaban en sindicatos y organizaciones políticas populares.
Ya en 1896 el Partido Socialista incluyó en su plataforma la igualdad política y laboral entre hombres y mujeres y en 1905 surge la Liga Feminista Nacional fundado por Julieta Lanteri; y vale recordar que Cecilia Grierson además de su militancia feminista, fue también la primera médica recibida en nuestro país.
En cuanto a la militancia anarquista, si bien algunos sectores de esa tendencia exigían que el sufragio se extendiera también a las mujeres, su doctrina rechazaba de plano a los partidos políticos y visualizaba al Estado como enemigo principal (en tanto consideraba a éste un instrumento de la explotación capitalista); por lo tanto todos los mecanismos de la democracia democrático – liberal merecían su repudio. El voto (de ambos sexos), lo consideraban una maniobra distractiva que contribuía al sostenimiento de un sistema injusto. Al margen de cuestiones ideológicas, sus mujeres libraron grandes luchas gremiales codo a codo con los hombres.
Años más tarde (1918), Alicia Moreau de Justo preside la Unión Feminista Internacional y diez años más tarde en la provincia de San Juan, bajo el gobierno de Adolfo Cantoni (bloquismo) se implementa el voto femenino en los ámbitos municipal y provincial. Por primera vez, las mujeres también pueden acceder a cargos municipales; dos años después, Ema Acosta (Partido Demócrata), es elegida como la primera legisladora argentina.
Curiosos algunos argumentos de los sectores conservadores que se oponían a ésta medida: por ejemplo, que “dividiría” a las familias, que no habría tiempo para empadronar, etc. Algunos planteos apocalípticos, se repetirían cuando el Congreso de la Nación en 1987 sancionara la Ley de Divorcio; casi a finales del siglo XX, hubo una activa militancia política y mediática, anunciando la disolución de la familia si se legalizaba el divorcio vincular.
Pocos años después del logro sanjuanino (en 1934), en el conglomerado de agrupaciones pro voto femenino, aparece la Asociación Argentina del Sufragio, presidida por Carmela Horne de Burmeister la que en poco tiempo alcanza casi ochenta mil adherentes.
El fin de la Segunda Guerra Mundial acarreó la necesidad de refundar naciones enteras devastadas por el conflicto, bajo el concepto de Estado de Bienestar. También cobra impulso la importancia de democratizar la política; objetivo que a las potencias vencedoras de los fascismos europeos no parece interesarle mucho, ya que las guerras coloniales continuaron hasta muchos años más tarde. No obstante, la demanda por equiparar algunos derechos políticos como el voto femenino al masculino, recorre el mundo; aunque ya existía en el bloque soviético desde comienzos de la Revolución Bolchevique. En nuestro país los gobiernos de Juan D. Perón (1946 – 1955), encaran un vasto proyecto nacional que abarca todas las áreas del quehacer argentino. Por su parte su esposa Eva Duarte de Perón lidera una fuerte campaña para que se sancione la ley que definitivamente, fijará los derechos por los que tantas mujeres (de distintas ideologías y sectores sociales) libraron desde el siglo XIX.

A partir de 1947 el peronismo político se reorganizó en Partido Peronista (Masculino) y Partido Peronista Femenino. Eva Perón (Evita, a secas), como presidenta de su organización no dejó de movilizar a sus seguidoras y exigir a los legisladores nacionales que dieran forma al Proyecto. Es necesario aclarar que la “separación” por género de la rama política, obedecía a cuestiones puramente político – operativas, ya que la postergación que hasta entonces sufrían las mujeres en todos los ámbitos, así lo exigía.
El 9 de septiembre de 1947 la Ley 13.010 (la nueva norma de Sufragio Universal que incluye el voto femenino) fue aprobada por unanimidad.
El día 23 del mismo mes la Confederación General del Trabajo (CGT) convoca a una enorme concentración frente a la Casa Rosada, donde Evita recibe del Jefe de Estado una copia de la flamante Ley. Al recibirla Eva se dirige al público que colmaba la Plaza de Mayo y a las mujeres en particular:
“Aquí está hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos una larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas (…). Qué traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional, sólo ha sido posible en el ambiente de justicia, de recuperación y de saneamiento de la Patria (…). Bendita sea la lucha a la que nos obligó la incomprensión y la mentira de los enemigos de la Patria!”(1)
El discurso se extiende a otros conceptos, pero es importante destacar el reconocimiento a las luchas anteriores y la plena conciencia que ese avance ya era impostergable y que por primera vez, se daban las condiciones en el contexto de un proyecto integral de Nación.
Para llevar a la práctica esa tarea, había que encarar un trabajo titánico que consistió en empadronar a todas las mujeres del país. Semejante tarea estuvo a cargo de mujeres censistas que no dejaron territorio sin recorrer. Se hizo desde las grandes ciudades hasta las poblaciones más pequeñas y se llegó hasta viviendas aisladas en las sierras o las estepas; el resultado fue la concurrencia masiva de las mujeres en las elecciones presidenciales del 11 de noviembre de 1951, cuyos votos fueron decisivos para el triunfo y reelección del ya entonces general Perón. El padrón femenino integró el 49 por ciento del electorado.
La tarea de las censistas además de generar conciencia sobre la importancia del voto femenino mediante charlas, combinó con la Fundación Eva Perón para brindar ayuda social a los casos más necesitados; sobre todo en el Interior. Paralelamente, en 1949 se hizo una reparación histórica al establecer la Patria Potestad compartida, coronada (en el medio con otras conquistas sociales), por la Ley de Divorcio (1954), derogada por un simple decreto del gobierno de facto del general Pedro E. Aramburu un año después.
Las mujeres obtuvieron seis senadoras, veintitrés diputadas nacionales y tres delegadas por cada Territorio Nacional (Chaco, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y cargos electivos provinciales. No había antecedentes. Curiosamente, en esa elección que puso a prueba el compromiso político femenino, la Unión Cívica Radical (principal partido de oposición) no presentó mujeres en sus listas, el Partido Socialista sólo tres y el Partido Comunista llevó como segundo término de su fórmula presidencial a la dirigente Alcira de la Peña.
Anticipándose al resultado de esa elección presidencial, días antes fue abortado un intento de golpe de Estado encabezado por el general (R.E.) Benjamín Menéndez, cuyo objetivo además de derrocar al gobierno constitucional, era lograr la restauración conservadora que finalmente lograron con otro golpe militar en septiembre de 1955. Sin duda, el carácter plebiscitario del comicio de 1951 retrasó cualquier otro intento conspirativo.

Eva Perón sufragó en su cama del Policlínico Presidente Perón (hospital público) de Avellaneda, donde había sido operada de cáncer de útero. La única vez que votó en su vida, ya que falleció al año siguiente.
Pese al duro trajinar político institucional de nuestra Patria, las mujeres fueron conquistando derechos en todos los ámbitos, pero en el terreno legislativo, hubo que esperar hasta 1991 para que se estableciera la Ley de Cupo Femenino que obliga a las fuerzas políticas a otorgar el 30 por ciento de las bancas a las mujeres.
1) Consagración de los Derechos Cívicos de la Mujer – Mujeres Justicialistas de CBA. Buenos Aires, 1980.-
 Temas
Temas
 Comentarios
Comentarios

Si Cambiamos por Dentro…

El Arte, y el Arte de Asar Carnes

La Mujer que Pintó la Revolución

Como Defino Quién Consumirá mi Producto